 |
24. Flora de Veracruz
Los estudios florísticos han sido, son y serán un proyecto botánico de alta prioridad. Es indudable que las acciones humanas están transformando la naturaleza original a una tasa aterradora y poniendo en peligro la existencia misma de especies, variedades y biotipos, de los cuales depende el funcionamiento de la naturaleza misma e incluso la sobrevivencia humana.
Los científicos piensan que es una obligación moral documentar la diversidad ecológica y biológica de nuestro planeta y están llevando a cabo una multitud de proyectos, tanto para documentar la biodiversidad como para encontrar los mejores caminos para conservarla. Los estudios florísticos siguen siendo el mejor enfoque para documentar y sintetizar la información sobre la diversidad vegetal de un área determinada.
Numerosas instituciones científicas y académicas del mundo han tomado la iniciativa de dedicar recursos y personal científico para promover o llevar a cabo los trabajos necesarios de campo, gabinete y laboratorio que documenten la diversidad de recursos vegetales de distintas regiones del planeta.
 |
Deforestación de un bosque caducifolio en el Volcán de San Martín. Autor: Héctor David Jimeno Sevilla. |
Los botánicos mexicanos han asumido este gran reto y, gracias al apoyo de sus instituciones, han contribuido a alcanzar esta meta de manera ejemplar. El Instituto de Biología de la UNAM ha iniciado y desarrollado a lo largo de muchos años proyectos florísticos de gran importancia como la Flora de Veracruz, la Flora mesoamericana y varias otras floras regionales, como es el caso de la Flora del Valle de Tehuacán-Cuicatlán. Estos proyectos le han dado una bien merecida reputación internacional.
La UNAM, además, mantiene en excelentes condiciones al Herbario Nacional de México (que cuenta con más de un millón de ejemplares) y al Jardín Botánico, pues constituyen fuentes fundamentales de información sobre los recursos vegetales del país.
La Facultad de Ciencias de la UNAM lleva a cabo otro proyecto florístico muy importante: la Flora de Guerrero. El Instituto de Ecología, A C. (INECOL), ubicado en Xalapa, Veracruz, ha contribuido enormemente en estos temas. Retomó el programa Flora de Veracruz iniciado en la UNAM y continuado por el INIREB, hasta el cierre definitivo del Instituto. El INECOL, además, desarrolla otros proyectos florísticos de enorme importancia científica, como son la Flora del bajío y la Flora fanerogámica del Valle de México.
Otras instituciones académicas están llevando a cabo estudios florísticos importantes; sin embargo, el reto que tenemos es enorme: grandes regiones del país no están siendo estudiadas en forma sistemática y su vegetación está siendo fuertemente transformada.
Bosque mesófilo de montaña con heliconias. Huatusco, Veracruz. Autor: Gerardo Sánchez-Vigil. |
En este capítulo resumiré la historia de un programa florístico de largo plazo: la Flora de Veracruz, que ha tenido un gran prestigio por la calidad de sus publicaciones y por las innovaciones que introdujo en el tiempo y que fueron ampliamente reconocidas y utilizadas.
Este programa inició a fines de los años sesenta, como un programa institucional del Herbario Nacional del Instituto de Biología de la UNAM. Tuvo como objetivo fomentar las actividades del propio Herbario Nacional, promoviendo colecciones en una región tropical tan importante como es el estado de Veracruz. El hecho de elegir este lugar para estudiar la flora se basó en la experiencia que se tenía con los proyectos de muestreo ecológico de las zonas tropicales, realizados por parte de la Comisión para el Estudio Ecológico de las Dioscóreas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales (INIF).
 |
Exploración botánica de colaboradores del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. Los acompañan guías locales de la comunidad de la Quinta, en Zongolica. Año 2008. Autor: Gerardo Sánchez-Vigil. |
El proyecto de evaluación de la vegetación de la Comisión de Dioscóreas producía una gran cantidad de ejemplares de herbario para ser identificados, con el objetivo de contar con una visión de la composición florística de la vegetación tropical de México. A simple vista, este trabajo parecía ser relativamente fácil; sin embargo, algunas de las colecciones de plantas que teníamos no poseían flores ni frutos, y aún cuando hubieran contado con ellos, nos resultaba imposible hacer la identificación precisa, porque no existían publicaciones que incluyeran claves ni descripciones de las especies de esta región.
La única solución que encontramos para resolver el problema fue acudir con los especialistas que existían en ese tiempo, el doctor Faustino Miranda y el profesor Eizi Matuda, quienes con su experiencia de muchísimos años en la flora y el conocimiento de diferentes grupos taxonómicos, nos ayudaban a hacer las identificaciones, incluso de material estéril. Ante esta realidad, vimos como una posibilidad importante para el Herbario Nacional iniciar un proyecto florístico institucional, que nos permitiera conocer con mayor precisión la flora de al menos un estado tropical de la República.
Al elaborar la propuesta del programa de la Flora de Veracruz nos dimos cuenta de que cualquier proyecto florístico, especialmente en un sitio tropical, debía pensarse a muy largo plazo. La posibilidad de hacerlo en unos cuantos años era prácticamente imposible por varias razones; entre ellas, la falta de personal capacitado en el área florística y taxonómica y nuestra carencia de recursos para llevar a cabo este tipo de actividades.
No obstante, la necesidad de contar con un inventario florístico serio se consideraba como algo de suma importancia y prioritario para el país. Por tal motivo, nos decidimos a iniciar el proyecto a pesar de todas las restricciones a las que sabíamos claramente que nos íbamos a enfrentar.
Para resolver el problema del tiempo y las necesidades de información, planteamos una estrategia novedosa: crear un banco de datos botánicos que incluyera toda la información de las especies depositadas en el Herbario Nacional. Cabe mencionar que en esta época no estaba acuñada la expresión “base de datos” en ningún idioma; tampoco se tenía el concepto del manejo de información botánica por medios electrónicos.
Pienso que esta fue una de las grandes aportaciones del programa Flora de Veracruz para el conocimiento de la biodiversidad vegetal de México. Este trabajo sentó los cimientos para lo que hoy constituyen las bases de datos y que en nuestro país han sido ampliamente promovidas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).
 |
Selva alta perennifolia de Los Tuxtlas. Autor: Gerardo Sánchez-Vigil. |
De esta manera, para aquellas nuevas colecciones en las que no fuera posible identificar su especie o género -pero que pudieran ser identificadas por la familia a la que pertenecen-, se podría utilizar la base de datos para buscar los nombres de géneros o especies de la familia correspondiente y revisarlas en el Herbario.
 |
Primera publicación de la Flora de Veracruz. Archivo familiar. |
Además, la información almacenada en la computadora nos permitiría conocer no solo las listas florísticas sino los recursos florísticos que se encuentran en las distintas regiones del estado. En resumen, con nuestro nuevo planteamiento para manejar la información botánica se ofrecía una amplia gama de posibilidades para realizar estudios y aplicaciones.
Con estas ideas, evaluamos diferentes opciones para crear esta base de datos. Dicha base podía estar constituida simplemente por una colección de tarjetas que incluyera los datos de los ejemplares, catalogados por nombre del género, familia, o por algunas otras características de las plantas. También nos pareció interesante explorar el uso de las computadoras, a pesar de que en ese tiempo se utilizaban básicamente para fines administrativos; por ejemplo, para elaborar cheques y nóminas, entre otros usos. La posibilidad de emplear esta misma metodología para un proyecto florístico nos pareció posible.
Por ese tiempo, tuvimos la oportunidad de conversar con nuestro admirado maestro, el doctor José Negrete Martínez, quien además de tener una gran capacidad inventiva, contaba con mucha experiencia en el uso de las computadoras. Al consultarle sobre el tema, nos indicó que lo que nosotros queríamos hacer parecía muy viable, pero que requeríamos tener acceso a una computadora para realizar pruebas.
Su recomendación fue más allá; nos puso en contacto con el ingeniero Sergio Beltrán, director del Centro de Cálculo de la UNAM. En este sitio se encontraba la Bendix CDCG20, una computadora que se empleaba básicamente para aspectos administrativos. Cuando le hablamos al director de dicho centro sobre nuestro proyecto, mostró mucho entusiasmo y nos permitió utilizar la máquina en el horario en que tenía muy poco uso; es decir, en la madrugada.
 |
Doctor José Negrete Martínez. Archivo familiar. |
Ante nuestra absoluta ignorancia de cómo llevar a cabo esta parte del proyecto, el director del Centro ofreció apoyarnos con un programador que trabajaría con nosotros para elaborar la base de datos. De este modo, el programa Flora de Veracruz inició con un concepto diferente al tradicional. Centramos nuestros esfuerzos en generar bases de datos computarizadas, pues tenían la ventaja de mantener la información disponible y actualizarla de manera constante con facilidad.
En el tiempo en que instrumentamos esta metodología, aún no nos dábamos cuenta de la importancia que tendría para el mundo de la botánica y para muchos otros aspectos relacionados con la información sobre recursos naturales. Nos percatamos de esto al recibir la visita de un gran número de personas provenientes de distintas partes del mundo, que querían conocer lo que hacía el programa Flora de Veracruz.
Ante este interés por nuestro trabajo, en 1967 organizamos en la UNAM, en colaboración con la Institución Smithsoniana de Washington, el primer simposio sobre uso de computadoras para el procesamiento de datos biológicos. Esa reunión fue un parteaguas para nuestro proyecto, ya que al darse a conocer en el ámbito internacional nos permitió acceder a recursos económicos para continuarlo.
Partiendo de que Flora de Veracruz sería un programa que generaría ejemplares de herbario de zonas importantes del estado de Veracruz, formaría taxónomos y experimentaría con nuevas tecnologías, hicimos una prepropuesta que llevé a consideración de un colega muy amigo mío, el doctor Lorin I. Nevling, director de los herbarios de la Universidad de Harvard.
Lo invité para que juntos iniciáramos el programa Flora de Veracruz, con base en estas características, y lo sometiéramos para su financiamiento a la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos.
 |
 |
Esta ficha bibliográfica de la Flora de Veracruz constituyó una primera versión de una base de datos florística en la UNAM. Autor: doctor Arturo Gómez-Pompa. |
Perforación de tarjetas para computarizar la Flora de Veracruz. Autor: Lorin I. Nevling Jr. |
Así se hizo y tuvimos la fortuna de obtener un primer subsidio que nos permitió iniciarlo con gran entusiasmo, seguridad y, por supuesto, recursos económicos.
En el inicio de este programa, el uso de las computadoras fue uno de los aspectos más importantes. Exploramos las diferentes posibilidades y aplicaciones de esta tecnología para estudios de carácter florístico, entre ellas: la creación de una base de datos bibliográfica de la Flora de Veracruz, la cual recopilaba la información que podíamos obtener directamente de revistas, así como aquélla que llegaba a la biblioteca de los herbarios de la Universidad de Harvard.
 |
 |
| Lectora de tarjetas en el Herbario Nacional de la UNAM. Archivo familiar. | Computadora IBM 3300 de la UNAM. En ella se creó la primera base de datos de la flora mexicana. Autor: doctor Arturo Gómez-Pompa. |
De esta forma, conforme íbamos trabajando, podíamos estar al tanto de qué publicaciones nuevas se estaban generando y cuáles ya existían en relación con los diferentes taxones que tendríamos que estudiar en Veracruz. Este programa bibliográfico fue desarrollado con excepcional eficacia por el señor Armando Butanda, bibliotecario del Instituto de Biología. Se trató de un trabajo muy importante, ya que fue uno de los primeros sistemas bibliográficos computarizados que existieron en la UNAM.
La exploración del uso de las computadoras también se extendió a otras tareas del programa Flora de Veracruz, así como la elaboración de mapas de distribución de especies.
 |
 |
Computadora IBM 3505 de la UNAM. Archivo familiar. |
El joven Nisao Ogata revisa la primera versión de la videoflora de Veracruz. Autor: doctor Arturo Gómez-Pompa. |
La utilización de graficadores ligados a una computadora para dibujar los puntos de distribución de las especies fue una técnica muy interesante que se desarrolló en Canadá y en Inglaterra. Las primeras publicaciones de la Flora de Veracruz relacionadas con el tema estuvieron a cargo de la estudiante de Biología, Silvia Olvera. También hicimos algunos ensayos del uso de computadoras para identificar las especies.
En el marco de este programa, también era uno de nuestros principales objetivos fomentar estudios ecológicos de la Flora de Veracruz. La idea era generar una flora que pudiera ser comparable, aunque con mucha menor información que la famosa Flora de las islas británicas. Nos proponíamos elaborar investigaciones ecológicas en el estado de Veracruz que produjeran ejemplares de herbario con información ambiental de importancia, misma que sería recopilada y recuperada en las descripciones futuras de la Flora de Veracruz.
 |
Este fascículo de la Flora de Veracruz fue dedicado a las Hymenocallis, un grupo raramente colectado y difícil de localizar. |
Este tema fue uno de los que más se desarrollaron al inicio de nuestro trabajo, con proyectos de estudios ecológicos en manglares y en flora fanerogámica marina desarrollados por Antonio Lot Helgueras y Carlos Vázquez Yánez. Ambos fueron colaboradores entusiastas del programa y contribuyeron con información y colecciones importantes.
 |
Resúmenes del Primer Simposio sobre Problemas de Información en las Ciencias Biológicas, llevado a cabo en 1967. |
Un relevante proyecto ecológico que se desarrolló como contribución a este programa fue el relacionado con las investigaciones ecológicas sobre regeneración de selvas, basado en Los Tuxtlas, Veracruz, que fue el precursor de la Estación de Biología Tropical “Los Tuxtlas” de la UNAM.
El proyecto generó una cantidad importante de información científica original, así como hipótesis de trabajo para entender los procesos de regeneración de las selvas altas perennifolias de México.
Dada la importancia de contar con más colecciones de ejemplares de herbario de regiones poco conocidas, logramos interesar a colectores muy bien entrenados, entre quienes puedo citar al biólogo Marino Rosas, a Ismael Calzada y a Guadalupe Martínez Calderón.
Las colecciones efectuadas por ellos se adicionaban a las realizadas en los estudios ecológicos. El gran problema era su identificación. Lo resolvimos con el apoyo de Francisco Ramos, un extraordinario técnico montador de ejemplares de herbario, del Herbario Nacional, quien tenía un gran conocimiento de las colecciones y sus identificaciones nos ayudaron mucho.
Todos los que participaron tenían que tratar de identificar sus colecciones. Los materiales que no podían ser identificados por especie, género o incluso familia se mandaban a los herbarios de Harvard, para que el doctor Nevling y sus ayudantes se encargaran de la identificación final hasta donde les fuera posible. En el proceso, varios estudiantes aprendieron a identificar los materiales colectados, con base en sus características morfológicas y en comparación con los ejemplares de herbario. La información que obteníamos de estas nuevas identificaciones incrementaba la base de datos florística.
El proceso era más o menos el siguiente: primero se vaciaba la información en tarjetas perforadas. Desde ahí era llevada -en las madrugadas- a la computadora, para cargar los datos en una cinta magnética. Posteriormente fue posible capturarlos directamente en cinta magnética, en pequeñas unidades que generaban la información digital y que, al igual que las tarjetas, pasaban a la computadora central.
 |
Un raro ejemplar de la especie veracruzana Quararibea yunckeri subsp. veracruzana, procesado en el proyecto de Flora de Veracruz en 1967. Veinte años más tarde se descubrió una nueva variedad, por lo que este ejemplar se convirtió en un isotipo de este nuevo descubrimiento. |
Todo esto permitió que el proyecto fuera evolucionando. Lo mejor de todo era que mientras la tecnología avanzaba y se hacía más accesible para un mayor número de personas y de proyectos, la información que generábamos se mantenía sin alterarse. Las formas para acceder a ella cambiaban y mejoraban, pero la información no sufría cambios, que era lo que a nosotros realmente nos interesaba.
La idea original de tener listados florísticos a nuestro alcance en el momento en que lo deseáramos era una realidad. Un subproducto de esta metodología nos permitió obtener de manera automática las etiquetas para los ejemplares de herbario, con el consecuente avance sustancial en el incremento de las colecciones del Herbario Nacional y la facilidad para realizar su manejo eficiente en lo que respecta a los intercambios con otros herbarios.
Este período inicial de la Flora de Veracruz en el Herbario Nacional fue muy interesante y activo. Participaron muchos jóvenes biólogos en diferentes actividades: la computación, la colección de campo, la realización de estudios ecológicos y la organización y distribución de las colecciones.
Debo decir que si no hubiera sido por el entusiasmo y apoyo que recibimos de tantas personas en este proceso, seguramente esta primera etapa no hubiera sido tan exitosa, ya que la cantidad de trabajo rebasaba totalmente las posibilidades que teníamos en el Herbario Nacional.
Por supuesto, una de las razones por las que este proyecto también pudo salir adelante fue el apoyo económico que nos brindaba la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que nos permitía tener mucha flexibilidad en el uso de los recursos para pagar a los colectores, costear las salidas al campo y otorgar becas, todo lo cual fue de enorme importancia para el proyecto florístico.
Dado que prácticamente todos los recursos de importancia provenían del extranjero, mucha de nuestra energía se invertía en hacer solicitudes para buscar o renovar los apoyos. Desafortunadamente, los recursos disponibles en México para este tipo de proyecto eran muy escasos y las demandas muy amplias, especialmente en el área de la computación. Un momento difícil fue cuando, después de varias renovaciones, dejamos de contar con el apoyo de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Esta situación coincidió con el momento en el que tratábamos de obtener nuestra propia computadora.
Su costo estaba totalmente fuera del presupuesto universitario y también muy lejos de los apoyos que pudieran brindarnos fundaciones nacionales o extranjeras. Sin embargo, en ese tiempo, a pesar de que el CONACYT se encontraba en sus primeras etapas de desarrollo, nos brindó un apoyo decidido que permitió continuar con algunas de las actividades.
Durante el desarrollo del programa Flora de Veracruz tuvimos dos posibilidades para hacer exploraciones y generar información ecológica y ejemplares de herbario, mismas que se enmarcaron dentro de los proyectos controversiales de Uxpanapa y Laguna Verde.
En el caso de Uxpanapa, fueron jóvenes biólogos quienes alertaron del desmonte desmesurado que se estaba llevando a cabo en la cuenca alta del río Uxpanapa. De nuestra abierta y pública oposición al proyecto surgió la posibilidad de hacer colecciones botánicas y generar alternativas menos destructivas a este patrimonio biótico. Los resultados de este conflicto son ampliamente conocidos y fueron generadores de un gran número de publicaciones.
Tal vez el aspecto positivo de este llamado “programa de desarrollo” fue que logramos obtener recursos para generar colecciones y publicaciones botánicas e iniciar una línea de etnobotánica en la Flora de Veracruz, encabezada por Víctor Toledo y sus estudiantes.
También se logró motivar a varios jóvenes de la Universidad Veracruzana a continuar su carrera en temas botánicos y ecológicos. Entre ellos mencionaremos a tres de ellos: Mario Vázquez, Wilfredo Márquez y Jesús Dorantes.
El otro proyecto fue el estudio botánico y ecológico del sitio que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) había escogido para instalar una central nucleoeléctrica en Laguna Verde. Pudimos obtener información y conformar colecciones que fueron integradas al banco de datos de la Flora de Veracruz. En este proyecto participaron estudiantes de la UNAM y de la Universidad Veracruzana (UV).
La primera etapa del programa Flora de Veracruz culminó en la UNAM, en el Herbario Nacional, con la publicación de sus primeros fascículos. El primero de ellos que se publicó fue el de la familia Hamamelidaceae, siendo su autora Victoria Sosa, quien colaboró en el programa como estudiante y más tarde como ayudante. Su experiencia la llevó a responsabilizarse de esta publicación durante varios años, fungiendo como editora en jefe.
Otra notable colaboradora en todas las actividades del programa fue Nelly Diego. Ella actualmente es la directora y editora principal de la Flora de Guerrero, la cual sigue muchos de los lineamientos de publicación de la Flora de Veracruz.
La segunda etapa está ligada con la creación del INIREB (ver capítulo 19), un nuevo instituto de investigación ubicado en Xalapa, Veracruz. Los argumentos para la creación de este nuevo espacio se fundamentaron en la política gubernamental de ese tiempo, que pugnaba por descentralizar la ciencia del país y de contar con un centro de investigaciones orientado fundamentalmente al conocimiento de los recursos naturales; en especial, los del trópico.
Como proyecto central, el INIREB se planteó continuar con el programa Flora de Veracruz, adjudicándole un presupuesto importante para el desarrollo de las investigaciones taxonómicas, ecológicas y de computación.
En la primera etapa de crecimiento del Instituto, uno de sus primeros logros fue la adquisición de una computadora Vax-digital, que nos abrió posibilidades extraordinarias porque nos permitió tener una absoluta autonomía en el manejo de la información, en los programas por realizar y en los tiempos y recursos; de manera que todo funcionaba de acuerdo con nuestra planificación.
En el proceso de transferencia de información que requirió nuestro traslado de la UNAM al INIREB tuvimos la gran oportunidad de contar con la asesoría del doctor Lorraine Giddings, un científico estadounidense que había decidido trabajar en México y que tenía amplia experiencia en el manejo de la información computarizada.
 |
Vista aérea de una selva alta perennifolia. Autor: Arturo Gómez-Pompa. |
Esta fue una etapa muy importante porque logramos consolidar el banco de datos florístico de la Flora de Veracruz y además expandir todos los proyectos de investigación ecológica ambiental para el estado. En cierta forma, el INIREB mantenía las mismas ideas, filosofía y objetivos originales del programa Flora de Veracruz.
La creación del INIREB también permitió contar con recursos económicos para la creación de un laboratorio y para iniciar un herbario en Veracruz, dedicado al estudio de la flora del estado. El herbario fue creciendo rápidamente, con un perfil de carácter regional pero también con colecciones nacionales e internacionales, dado que las amplias colecciones que se estaban generando nos daban la posibilidad de usarlas para intercambio con otros herbarios en el mundo. Este fue el origen del herbario hoy conocido como XAL, considerado como el más importante de la región del Golfo de México y el tercero del país.
 |
Selva de Uxpanapa. Autor: Gerardo Sánchez-Vigil |
La presencia del herbario, el avance de los proyectos ecológicos y botánicos y la capacidad instalada de nuestro equipo de cómputo nos permitió avanzar también en la publicación de ediciones botánicas y ecológicas relacionadas con Veracruz. Además, permitió fortalecer la serie denominada Fascículos de la flora de Veracruz, a la que se dio un fuerte impulso en el INIREB mediante la organización de un comité editorial muy activo que nos ayudaba a buscar contribuidores en varias partes del mundo.
 |
Portada del libro Investigaciones sobre la regeneración de selvas altas en Veracruz, México. Vol. II. |
Los Fascículos de la flora de Veracruz han continuado publicándose sin interrupción hasta la fecha y gozan de una magnífica aceptación en el mundo botánico. Un gran número de las descripciones botánicas del libro Atlas de la flora de Veracruz fueron tomadas textualmente de los distintos fascículos.
En esta etapa del trabajo intervinieron muchas personas y sería imposible referirlas a todas. No obstante, quiero mencionar a Margarita Soto, quien utilizó de manera innovadora la información del banco de datos florísticos referentes a las especies y a los sitios (georreferenciados) en donde habían sido colectadas. Con éstos elaboró un programa que determina el perfil climático de las especies, mismo que se utiliza para predecir la distribución potencial de cada una de ellas.
A este sistema se le denomina Bioclima, el cual corresponde al primer Sistema de Información Geográfica (SIG) elaborado en México y a uno de los primeros del mundo.
Se debe mencionar que para este trabajo se contó con el apoyo del Centro Científico IBM (International Business Machines Corp.). Con base en dicho sistema se generó la publicación de los “Fascículos de la bioclimatología de la Flora de Veracruz”, los cuales están disponibles impresos, en CD y en Internet.
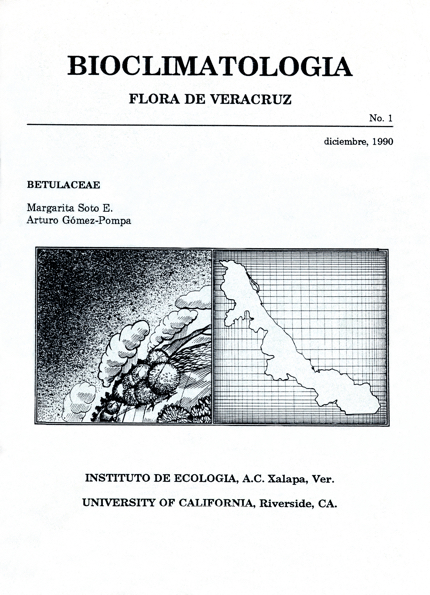 |
Portada del primer fascículo publicado en 1990 en relación con la Bioclimatología de la Flora de Veracruz. |
Una importante actividad pionera del programa fue haber desarrollado uno de los primeros proyectos en el mundo que empleó información satelital. Se hizo en México para mapear vegetación en la región de Perote.
Asimismo, se generó el Catálogo Palinológico de la Flora de Veracruz. Beatriz Ludlow publicó en la revista Biótica más de 30 artículos. Otra persona que tuvo un papel muy importante fue Nancy Moreno, quien estuvo a cargo de la edición de los “Fascículos de la Flora de Veracruz”, así como de varias publicaciones importantes sobre la flora, además de la publicación de un glosario de los términos botánicos utilizados en dichos fascículos.
Durante todo este tiempo continuamos con la estrecha colaboración con el doctor Nevling, primero desde la Universidad de Harvard y, posteriormente, desde el Museo Field de Chicago, en donde se hizo cargo de la jefatura del Departamento de Botánica y un poco después de la dirección general del Museo.
 |
Doctor Lorin I. Nevling. Tomada de: Illinois Natural History Survey and Acting. Chief, Illinois State Water Survey. |
Esta última circunstancia nos permitió tener acceso a las importantísimas colecciones de América Tropical del Field Museum, así como también a colecciones de Veracruz.
Además, en esta etapa contamos con recursos económicos para computarizar las colecciones de Veracruz, tanto del Herbario de la Universidad de Harvard como las del Field Museum, otorgándole al banco de datos de la Flora de Veracruz una proyección extraordinaria que fue muy bien recibida por la comunidad científica nacional e internacional.
En esta fase contamos con la colaboración de varios botánicos experimentados en estudios florísticos, como fue el caso del doctor Michael Nee (que colabora actualmente en el Jardín Botánico de Nueva York).
Por esa época, el uso de las computadoras en trabajos con recursos florísticos se había ampliado a muchos proyectos en varias partes del mundo. Sobre el tema se celebró una serie de eventos y simposios en diferentes lugares y en todos ellos tuvimos la fortuna de estar presentes con el programa Flora de Veracruz como uno de los pioneros en estos temas.
La tercera etapa del programa Flora de Veracruz inició a partir de que, por decreto presidencial, se cerró el INIREB. Sus instalaciones y colecciones pasaron a formar parte del Instituto de Ecología, A. C, que trasladó sus oficinas centrales a las instalaciones de lo que hasta entonces había sido el INIREB en Xalapa, Veracruz.
 |
Lista florística de la Flora de Veracruz. |
Este período fue uno de los más difíciles para el programa porque no había certidumbre de su continuación en el Instituto de Ecología A. C. Ante esta circunstancia, optamos por aprovechar la oportunidad que nos dio la Universidad de California en Riverside (UCR) de continuar con el programa.
Las bases de datos fueron transferidas a la UCR y se reanudó la publicación de los fascículos, estableciendo contacto con instituciones en México para explorar la posibilidad de continuar el programa de la Flora de Veracruz en México.
Por suerte, el doctor Gonzalo Halffter, que se hizo cargo de la dirección del Instituto de Ecología, A. C, decidió conservar el herbario que había creado el INIREB y apoyar al programa Flora de Veracruz. La noticia fue muy bien aceptada por la comunidad botánica y, por supuesto, también por nosotros.
Además, nos dio mucho gusto saber que la doctora Victoria Sosa había sido nombrada responsable del proyecto en el herbario del Instituto de Ecología, A. C. De este modo, el programa y las bases de datos fueron instaladas en el Instituto de Ecología, quien tomó su responsabilidad institucional.
Desde la Universidad de California se exploraron otros enfoques que pudieran ayudar a los proyectos florísticos, como el uso de imágenes para ser incorporadas a la base de datos florística. Se planteó el enfoque de videofloras como alternativa de gran potencial para el futuro. Se desarrollaron dos proyectos piloto de videoflora: uno para las Cycadas de México y otro para los árboles comunes de la zona maya.
Fueron publicados en dos discos compactos y el último está disponible en el sitio del Herbario de la Universidad de California, Riverside.
 |
Portada del CD-ROM del proyecto digital dedicado a las Cycadas mexicanas. |
 |
Portada del CD-ROM del proyecto digital dedicado a los árboles tropicales del área maya. |
Este proyecto fue posible gracias a la participación de tres estudiantes de la Universidad Veracruzana (Nisao Ogata Aguilar, Araceli Aguilar Meléndez y Roberto Castro Cortés) y a la asesoría del doctor Edward Plummer, de la Universidad de California, en Riverside. Desafortunadamente, no hemos podido conseguir recursos para incorporar este enfoque en la Flora de Veracruz.
Otra iniciativa florística importante y distinta que se inició en este período de transición fue el proyecto de la Etnoflora yucatanense, proyecto iniciado por el INIREB-Yucatán, a cargo del doctor Alfredo Barrera Marín, y que fue retomado por la Universidad Autónoma de Yucatán bajo la dirección del doctor Salvador Flores.
 |
Fascículo de la Etnoflora yucatanense, dedicado a la familia Anacardiaceae. |
Esto marcó otra etapa en el programa Flora de Veracruz, que estuvo fundamentalmente concentrada en la generación de los fascículos, aunque el Instituto de Ecología también ser comprometió a mantener y actualizar las bases de datos.
Otro acontecimiento importante en la historia de este banco de datos florísticos fue el convenio que realizó el Instituto de Ecología con la CONABIO, para transferir buena parte de la información acumulada durante los muchos años de trabajo de la Flora de Veracruz a las bases de datos nacionales.
Este hecho notable permitió que los bancos de datos de la Flora de Veracruz fueran puestos a disposición para su consulta en el mundo entero.
Expediciones del Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO). Especies endémicas
La última etapa que yo reconozco del programa Flora de Veracruz se realiza actualmente y deriva de la colaboración entre el Instituto de Ecología, A. C. y la Universidad Veracruzana, en especial con el Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO) de esta casa de estudios.
Esta colaboración tiene como propósito fundamental unir esfuerzos para acelerar los proyectos de inventarios florísticos y la identificación de zonas importantes, desde el punto de vista ecológico, para evaluar los procesos de extinción que pudieron ya haber ocurrido en el estado de la flora endémica reconocida.
Lo primero es saber con certidumbre qué especies tenemos y cuáles se encuentran en peligro, para lo cual se deben intensificar las exploraciones en todo el estado y diseñar nuevos enfoques para la conservación de algunas especies endémicas que aún existen en la entidad.
En esta etapa del proyecto forma parte del grupo ejecutivo -por parte del INECOL- un grupo de investigadores y estudiantes encabezados por el doctor Gonzalo Castillo, uno de los fundadores y colaboradores del programa Flora de Veracruz, tanto en la UNAM como en el INIREB.
La Universidad Veracruzana colabora con investigadores y estudiantes del CITRO que trabajan en temas relacionadas con la flora endémica del estado.
En el momento que nos toca vivir trataremos de continuar esta conjunción de esfuerzos para seguir investigando y valorando la importancia de la Flora de Veracruz por medio de estudios ecológicos, etnobotánicos y ambientales, que conlleven a ampliar su conocimiento.
Y también, para encontrar las mejores formas de rescate de la que está en peligro de extinción, sin descuidar la conservación de los sitios en donde pueda encontrarse este patrimonio florístico de Veracruz y de México.
 |
Flores y hojas de ninfas acuáticas (Nymphaceae sp.) en la laguna de Sontecomapan. Autor: Héctor David Jimeno Sevilla. |
______________
* Información resumida, tomada del libro Atlas de la Flora de Veracruz. Un patrimonio natural en peligro. Gómez-Pompa, A., Krömer Thorsten y Castro-Cortés, Roberto, Coords. Comisión del Estado de Veracruz para la Conmemoración de la Independencia Nacional y la Revolución Mexicana. Págs. 43-56.
|
|
Twittear |

