 |
22. Granjas integradas
Un proyecto inconcluso para el desarrollo regional y la autosuficiencia alimentaria
La experiencia de transferir la tecnología chinampera a las zonas tropicales despertó gran interés en el INIREB, en especial al ver la disposición de algunos campesinos minifundistas por experimentar con algunas técnicas agrícolas sencillas para la producción de alimentos en superficies pequeñas. El propósito de los campesinos era muy claro; sin embargo, no teníamos respuestas para satisfacer sus peticiones. Las chinampas no ofrecían soluciones a la mayoría de los campesinos marginados. No obstante, sí nos dieron la clave para explorar otras posibilidades que tenían como base la producción integrada agropecuaria y forestal en superficies reducidas, que bien ejemplifica la admirable tecnología chinampera.
El gran avance que tuvimos fue el de reconocer la enorme necesidad de encontrar formas eficientes de producción de alimentos, con tecnologías sencillas y de bajo costo. Vimos también el alto potencial que tenían los técnicos chinamperos de Xochimilco para convertirse en verdaderos extensionistas en la producción diversificada agropecuaria y forestal de México.
Sus amplios conocimientos, tradicionales y modernos - en muy diversos temas relacionados con la producción de alimentos-, constituían un recurso que hubiera podido ser transferido a los campesinos de otras zonas del país. Este proyecto quedó pendiente; sin embargo, aún podría ser instrumentado, ya que todavía existen chinamperos con grandes conocimientos y enorme experiencia*.
 |
Modelo de producción diversificada en chinampas actuales. Tomada del artículo: “Vino nuevo en odre viejo”. Dominio público. |
Nos dimos cuenta de que la creación de nuevos suelos de pantano tenía varios tipos de restricción, debido a que no todos los pantanos podían ser utilizados para fines agrícolas. Era factible el uso de mano de obra para levantar chinampas, como se hizo en San Pedro Balancán, pero no atrajo el interés de los campesinos por replicar la experiencia. La creación de suelos nuevos emergidos de los pantanos no es una tarea sencilla.
Quienes llegaron a visitar este tipo de sistema de producción agrícola se interesaban en él, pero no les despertaba el suficiente impulso para reproducirlo. Creo que todos nos dimos cuenta de que para ser un chinampero exitoso se requiere de amplios conocimientos y de una dedicación constante todos los días del año.
Las experiencias chinamperas continuaron efectuándose en varios estados de la República, tanto por iniciativa del INIREB como de otras instituciones (Morales, 1985). La experiencia nos indicó que teníamos que buscar otros sistemas de producción agropecuaria intensiva, más atractivos y adaptables para distintos usuarios potenciales, y no necesariamente copias que simularan el sistema chinampero en suelos inundables.
El campamento Palestina
Un evento importante que influyó en la búsqueda de alternativas para la producción de alimentos se inició en la Selva Lacandona, con una llamada de la oficina del doctor Manuel Velasco Suárez, en ese tiempo gobernador de Chiapas. Él preguntaba si el lNIREB podía sugerir alguna forma rápida de producción de alimentos que ayudara a un grupo de indígenas tzeltales, que había sido trasladado recientemente de distintas regiones de la selva Lacandona a un sitio llamado Campamento Palestina (hoy poblado Velasco Suárez).
 |
Julio Jiménez con indígenas tzeltales en la Selva Lacandona. Autor: doctor Arturo Gómez-Pompa. |
En ese asentamiento humano tenían concentrados a cientos de campesinos provenientes de diferentes áreas de la selva Lacandona. Con esta reubicación se pensaba detener la deforestación causada por las milpas y por la llegada de nuevos campesinos, provenientes de otros sitios de Chiapas. Supongo que el llamado al INIREB se relacionó con las noticias sobre la creación de chinampas para la producción de hortalizas en Tabasco, pues habían aparecido en distintos diarios de México. Y también por nuestra defensa de las selvas de Uxpanapa.
Antes de aceptar la invitación decidimos hacer una visita a la zona para darnos cuenta de la situación en que se encontraba la gente reacomodada. Era un asentamiento que se había organizado improvisadamente.
Ver a los indígenas en condiciones miserables, amontonados en galeras y sabedores que los habían sacado de sus casas para ubicarlos en un nuevo poblado en algún lugar de la Selva Lacandona me causó una impresión que nunca se me olvidará.
Nos reunimos con los dirigentes del campamento, quienes nos explicaron que los alimentos que les habían prometido no llegaban en cantidad suficiente. La gente estaba pasando por períodos de hambre muy críticos. Nos comentaron que esta situación estaba propiciando que muchos campesinos decidieran regresar a sus pueblos originales, a fin de levantar alguna cosecha de las milpas abandonadas. Al ver esto, entendí claramente que los campesinos tenían un serio problema con el gobierno de Chiapas, el cual no les había cumplido el programa integral de reubicación, traslado y apoyo prometido, ya que se suponía que habían sido reubicados “voluntariamente”.
Ante esta situación tan delicada, decidimos ayudarles. Pensamos que lo más factible y rápido era llevar a Julio Jiménez al Campamento Palestina. Julio era el técnico chinampero que manejaba el proyecto de chinampas del INIREB en Tabasco. Hice una visita a la zona con él, para ver qué alimentos podríamos producir rápidamente para el consumo de la comunidad.
Recorrimos los alrededores del asentamiento, en busca de un sitio acahualado (deforestado) que tuviera agua accesible y suelos profundos para poder construir almácigos, que sirven para la producción de hortalizas. El sitio apropiado se encontró a corta distancia del campamento y con ello inició la preparación de un plan de trabajo que incluía la planeación anual de los cultivos y la organización del terreno para la siembra.
Se hizo una lista de los posibles cultivos y se consiguieron las semillas. Se contrató a personal tzeltal para crear la zona agrícola y se abrieron canales para traer agua hasta un sitio cercano a las plantaciones. Se trabajó intensamente y, en menos de un mes, se tenía prácticamente instalada una primera zona de producción de hortalizas.
Dado que sabíamos que los suelos de los acahuales eran pobres en nutrientes, decidimos enriquecerlos con materia orgánica. Para ello se decidió usar el humus** y la hojarasca de las selvas contiguas como abono.
Fue una experiencia muy interesante. Los tzeltales que estaban trabajando con Julio entendieron y apreciaron mucho lo que estaban desarrollando. El resto de la gente del campamento no sabía bien lo que se hacía.
“Es interesante, nos decía Julio Jiménez, ver que en la noche llegaba la gente con sus lámparas para ver el trabajo del día y cómo iba evolucionando la experiencia de producción agrícola.”
Una vez que estuvo terminado el sitio de producción, se efectuó una reunión con la comunidad, a la que acudieron representantes del gobierno estatal. Se les demostró lo que se podía hacer para producir alimentos. Se repartieron los primeros productos.
Esta experiencia se relata con más detalle en un artículo de INIREB-Informa, titulado “Sistema agrobiótico” (http://bibliotecasibe.ecosur.mx/sibe/book/000007447).
La experiencia fue un éxito. Sin embargo, desde el punto de vista de su impacto en la comunidad, no lo fue. Tengo entendido que la situación mejoró un poco para los indígenas reubicados, pero no sé si se continuó con la producción de hortalizas en la selva.
Varios años después me enteré de este proyecto durante una visita que hice a la Selva Lacandona para asistir a una reunión con tzeltales y lacandones; se iba a ver la posibilidad de crear un área protegida especial para conservar las escasas poblaciones de una especie de la notable familia endémica de la Selva Lacandona: la Lacandoniaceae.
En esa reunión se me acercó un joven tzeltal para decirme que me conocía de hacía tiempo, cuando llegué al campamento Palestina para establecer el cultivo de hortalizas (supongo que entonces él habrá tenido alrededor de unos 15 años). Me dijo que le daba gusto saludarme y decirme que ahora estaban mejor que en ese tiempo.
La idea de usar hojarasca y materia orgánica de la selva para fertilizar los cultivos fue una idea que se generó con este proyecto. Que yo sepa, nunca más se ha discutido su potencial, a pesar de que la falta de nutrientes en el suelo es la causa principal que se aduce para el abandono (barbecho) de los terrenos dedicados a la milpa.
El campamento Palestina cambió de nombre a poblado Manuel Velasco Suárez, del municipio Ocozocuautla. Sus habitantes siguieron sufriendo injusticias, pobreza y abandono, lo cual seguramente influyó en la gestación, aparición y desarrollo del Movimiento Zapatista (Ejército Zapatista de Liberación Nacional).
Dentro del INIREB se abrió la discusión sobre el futuro de este tipo de proyectos y la necesidad de fomentar una investigación científica que los soportara. No hubo unanimidad. Eran fuertes los argumentos en contra, sobre todo en el sentido de los riesgos de incursionar en temas de desarrollo rural para los cuales no teníamos el soporte académico ni la experiencia técnica necesaria.
Aún cuando pudiéramos estar de acuerdo con estas limitantes, los argumentos a favor también eran convincentes, ya que no veíamos que hubiera otras instituciones mejor capacitadas e interesadas en realizar este tipo de proyectos agroecológicos.
Finalmente reconocimos que, a pesar de su importancia, la investigación y extensión agroecológica para proyectos de desarrollo rural en realidad era escasa. Nos dimos cuenta de que los campesinos tienen pocas posibilidades de acceder a nuevas técnicas y menos aún a recursos económicos para mejorar sus actividades agropecuarias y forestales.
Por estos motivos nos pareció importante que el INIREB continuara explorando y estudiando sistemas agrícolas tradicionales diversificados de alta producción. Esta decisión permitió consolidar el programa de agroecología del INIREB, que quedó a cargo del doctor Epifanio Jiménez (q. e. p. d.), un gran conocedor de la agricultura chinampera y un agroecólogo distinguido.
Chinampas en la UNESCO
La experiencia con las chinampas tropicales mexicanas fue incluida como una contribución de México al Programa MAB (Man and the Biosphere) de la UNESCO. Esta oportunidad le dio a nuestro proyecto una resonancia internacional, al dar a conocer una tecnología antigua mexicana de producción agropecuaria y forestal de alta eficiencia y larga historia.
Las chinampas tuvieron una gran difusión y atrajeron la atención de mucha gente. Mi posición como presidente del programa MAB de México, de 1973 a 1983, me permitió dar a conocer y promover diversas actividades de México y atraer recursos para estos proyectos.
En una visita a París para asistir a una reunión del Consejo del MAB tuve la oportunidad de conocer al doctor Héctor Luis Morales, sociólogo chileno egresado de la Universidad de Lovaina, en Bélgica, quien había estado trabajando en su doctorado sobre piscicultura rural. Él me habló de su interés por conocer más sobre los trabajos del INIREB en relación con las chinampas y por integrarse a nuestro grupo de trabajo en el tema de la acuacultura rural.
Su planteamiento e ideas me parecieron muy interesantes y compatibles con la filosofía del Instituto, ya que en México, al menos en ese tiempo, la acuacultura rural era poco conocida. Después de hacer algunas consultas pude hacerle la invitación formal para que se viniera a nuestro país a colaborar con el INIREB en este tema.
En una primera etapa, le pedí que se enterara de lo que estábamos haciendo con las chinampas y camellones y ver si podíamos incorporar alguna de las tecnologías de la piscicultura dentro de los canales de las chinampas. Sabíamos que las chinampas del Valle de México, desde la antigüedad, tenían peces y batracios que se utilizaban como alimento.
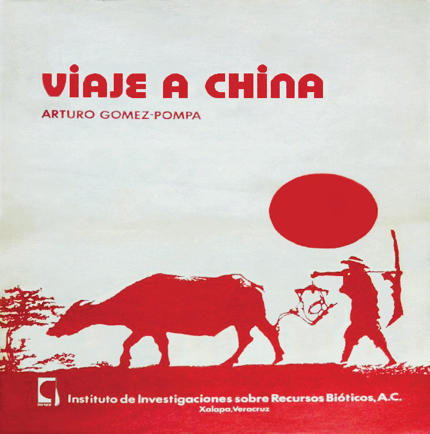 |
Portada del libro Viaje a China. Archivo familiar. |
En nuestras discusiones con el doctor Morales sobre estos temas siempre se hacía mención de la importancia de conocer más de los sistemas integrados agro-piscícolas de Asia tropical. Sabíamos que estos sistemas de diversificación productiva podrían ser interesantes para México, ya que podían ser establecidos en pequeñas superficies.
Mi interés por ellos se inició gracias a que tuve la oportunidad de hacer un viaje a China mediante un programa de intercambio entre las academias de ciencias de China y México. Muchas de las visitas que hice a distintas granjas comunitarias me impresionaron mucho. Incluso me llevaron a conocer una comuna en donde la agricultura se hacía en camellones artificiales rodeados de canales.
Cuál no sería mi sorpresa al saber que también usaban el agua-lodo para crear almácigos, muy parecidos a los que conocí en Xochimilco. Incluso me encontré que usaban cubitos de lodo para sembrar semillas individuales (¡los chapines de la técnica chinampera!). Todas estas observaciones fueron publicadas en un libro titulado Viaje a China.
Viaje a Indonesia y Tailandia
Otra gran oportunidad se presentó cuando la Fundación Ford me invitó a viajar a la Isla de Java con la finalidad de conocer mi opinión sobre un proyecto enorme de reacomodo de campesinos (conocido como transmigración) que serían llevados de la sobrepoblada Isla de Java a una amplia zona de humedales en Sumatra.
Supongo que esta invitación derivó de mi experiencia y crítica al reacomodo de campesinos al Valle de Uxpanapa y de mis observaciones durante mi viaje a China.
Este viaje a Asia me daba la oportunidad de conocer en el campo sistemas integrados agroforestales y agro-piscícolas que tanto interesaban al INIREB.
Solicité a la Fundación Ford que me acompañara el doctor Héctor Luis Morales, quien colaboraba con el INIREB en el desarrollo de nuevos proyectos de desarrollo rural. El doctor Cassio Luiselli, con quien teníamos una buena relación profesional y de amistad, se interesó en unirse a dicha experiencia. Él era asesor del presidente José López Portillo en temas de autosuficiencia alimentaria. Nos dio mucho gusto su interés, ya que su gran experiencia en temas económicos y políticos alimentarios enriquecería nuestras visitas.
De hecho, posteriormente, el doctor Luiselli fue nombrado como Director General del Sistema Alimentario Mexicano (el SAM), un ambicioso programa para lograr la autosuficiencia alimentaria de México. Desgraciadamente, el SAM inició a fines del sexenio de José López Portillo y no tuvo tiempo para consolidarse. Como muchos otros programas, fue eliminado sin que hubiera sido posible evaluar sus logros y problemas.
El viaje se aprobó y la Fundación nos arregló visitas a Indonesia (Sumatra y Java), así como a Tailandia y Malasia, para conocer algunos proyectos agropecuarios y forestales.
En la Isla de Java visitamos los famosos sistemas de terrazas irrigadas de arroz (rice paddies) y los huertos familiares. En Tailandia asistimos a distintos tipos de granjas, con una enorme diversificación de cultivos y actividades. Nuestro viaje fue un éxito, ya que pudimos ver directamente el manejo de granjas agro-piscícolas y platicar con diversas personas responsables de su funcionamiento. Nos asombró la perfecta planeación de la producción de hortalizas, árboles, bambúes, ganado, peces y los sistemas de reciclamiento de nutrientes y agua.
En una granja de Tailandia vimos cómo funcionaba un digestor anaerobio para la producción de biogás y esto nos motivó a explorar diversos componentes de esta tecnología para su posible introducción en las zonas rurales de México. Es importante mencionar que el INIREB fue probablemente el primer introductor de digestores de biogás en México.
 |
Terrazas de arroz en Bali, Indonesia. Tomada de: wikipedia |
Estas visitas y experiencias (en chinampas y camellones) nos entusiasmaron para desarrollar un proyecto de granjas integradas para campesinos marginados. La idea central fue la producción de alimentos en pequeñas superficies para el consumo de la familia y/o para la venta o trueque en la comunidad.
El modelo de granja incluiría plantas (principalmente hortalizas), peces, aves y ganado (ovino, caprino y porcino). Se inspiraba tanto en las exitosas granjas chinamperas en producción de la zona de Xochimilco como en los sistemas agro-piscícolas asiáticos.
La idea era que las personas o comunidades interesadas pusieran la tierra y el trabajo necesario para la instalación de la granja. El INIREB les brindaría la asesoría técnica y el financiamiento para su correcto funcionamiento.
Para llevar a cabo este programa, se requería conseguir un financiamiento externo para complementar lo que el INIREB aportaba. El doctor Morales logró conseguir un importante financiamiento por parte de la Fundación Interamericana, una dependencia de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos (AID).
En una etapa inicial, el proyecto se estableció con granjas en Veracruz y Tabasco. Varios de los técnicos campesinos que estuvieron colaborando con nosotros en las experiencias chinamperas fueron los primeros asesores para la producción hortícola.
El proyecto empezó a crecer rápido y las solicitudes de los campesinos para establecer granjas iban en aumento. Las granjas fueron evolucionando en cada región, tanto en la organización como en la producción.
Un tema que cobró mucha importancia fue el de la introducción de pequeños módulos de cría de peces dentro de las granjas. Esta fue sin duda una de las contribuciones más grandes que hizo el proyecto al desarrollo económico regional. Si hoy en día recorremos las carreteras montañosas de la Sierra de Puebla y vemos anuncios de restaurantes que ofrecen mojarras frescas, no nos quepa duda de que son el resultado de las actividades de la granja agro-piscícola de San Miguel Tzinacapan en Cuetzalan, Puebla.
De acuerdo con el doctor Héctor Luis Morales (modificada, 1985) la filosofía utilizada era:
“Llegar a programas de desarrollo regional mediante un crecimiento celular desde los grupos de base. De estas unidades piloto se puede pasar a unidades realmente productivas y rentables, que generen empleos estables y aumenten la oferta regional y local de alimentos básicos: carne, leche, huevos, verduras, frutas, lo que ayudará a mejorar la nutrición y a equilibrarla en términos de proteínas, calorías y vitaminas.”
La definición de las granjas integradas se apoyó en las siguientes consideraciones (modificada de Morales, 1985):
a) Se trata de sistemas principalmente de producción agro-piscícola, en los cuales se busca la integración de los recursos del suelo y del agua mediante el reciclaje de la materia orgánica y de los nutrientes.
b) Las unidades de las granjas se inspiran fundamentalmente en el ciclo de la cadena trófica, según las enseñanzas de la ecología moderna, a saber: producción, consumo y descomposición. Estas aparecen aquí bajo la forma de unidades de producción vegetal, producción animal, acuacultura, compostaje y biodigestión.
c) Los ingresos de energía a la unidad se dan fundamentalmente en los aportes de la energía solar, que actúa por medio de la fotosíntesis sobre la producción vegetal. En este caso se producen hortalizas, frutales, forrajes y plantas acuáticas. Pero, por otra parte, se requiere el aporte de los nutrientes, los cuales se recuperan en gran parte del reciclaje de la materia (compostaje de biomasa vegetal, estiércoles animales y lodos, entre otros).
d) La producción animal cumple el papel de transformación de la biomasa vegetal en proteínas y otros productos que sirven en la alimentación humana directa o en la circulación de la materia orgánica en la granja.
La selección de las especies animales depende de muchos factores culturales y ambientales, según sea el conocimiento previo de su manejo por los campesinos, los gustos en la comida y el valor comercial que tengan en la zona. Influyen también los hábitos y necesidades alimentarias de los animales, la disponibilidad y costos de los forrajes y su dependencia externa; la selección de especies animales debe estar relacionada con la oferta local o regional de insumos baratos de la granja o de las agroindustrias.
e) La acuacultura es la unidad que permite el aprovechamiento del agua, no sólo como elemento necesario para el crecimiento vegetal o animal terrestre, sino como un medio de cultivo propio. Sin embargo, es fundamental el aprovechamiento de los peces, especialmente de las especies más adaptadas al consumo de alimentos que se ofrecen en forma de desechos o producidos por la fertilización de los estanques (especies herbívoras, consumidoras de plancton, entre otras).
La experiencia china ofrece una gama muy amplia de alternativas que debieran ser adaptadas a las condiciones propias de América Latina. La unidad de acuacultura actúa como un eslabón ecológico en estos sistemas, pues permite el procesamiento y la recuperación de nutrientes mediante la descomposición de la materia orgánica en el medio acuático.
f) La unidad de manejo de desechos orgánicos con la incorporación de técnicas de compostaje y de biodigestión es, en cierta manera, el corazón del funcionamiento de la granja. Los sistemas de compostaje permiten recuperar los desechos internos, así como los de otros sistemas agropecuarios o agroindustriales locales o regionales.
El concepto de granja integrada fue adoptado en distintos sitios del país y los proyectos relacionados se establecieron en varios estados de la república.
Un factor importante para el éxito de este proyecto fue la creación de una financiera rural, que ayudara a otorgar pequeños préstamos a los granjeros que lo requirieran. La Fundación Interamericana aceptó que el INIREB actuara como un banco de pequeños préstamos para los campesinos.
Esta posibilidad disparó el número de proyectos. En ese tiempo, la posibilidad de tener pequeños préstamos, sin aval, sólo de palabra, no existía. Nosotros lo hicimos, y debo decir, con gran éxito, ya que en la historia de este proyecto, prácticamente todos los préstamos fueron pagados, ya sea en dinero o en especie.
Hay mucho que escribir y discutir sobre este proyecto, pero lo único que puedo decir es que causó gran impacto, ya que promovió la autosuficiencia alimentaria y la agro-piscicultura. Y quizá la razón de su éxito en varios sitios no fue por haber conservado la idea original de las pequeñas granjas integradas sino porque los campesinos tomaron la idea, aceptaron lo que les parecía más atractivo y así lo desarrollaron.
Un ejemplo muy interesante fue el de Melesio Pérez -un colaborador en el proyecto inicial de chinampas en Tabasco- quien solicitó un préstamo para comprar una lancha para pescar en el río San Pedro. Le fue muy bien, porque en poco tiempo pudo pagarla y se compró otra. En un período de dos a tres años, se convirtió en uno de los pescadores más exitosos en pequeña escala de la zona de San Pedro. Posteriormente fue nombrado director de las Cooperativas Pesqueras del Estado de Tabasco.
Desafortunadamente, Melesio falleció en un lamentable accidente. Fue uno de los jóvenes que se iniciaron en los proyectos de las granjas integradas y a partir de esa oportunidad evolucionaron hacia esferas muy importantes de la producción en México. Sus colegas lo seleccionaron para asistir a una reunión de pescadores con el Papa Juan Pablo II en El Vaticano, representando a los pescadores mexicanos.
Tal vez una de las contribuciones más importantes que tuvimos en todo este proceso fue la instalación de dos secundarias agro-piscícolas: una en La Mancha, Veracruz, y otra en Nacajuca, Tabasco.
Estas secundarias para campesinos se ubicaron en los sitios de los proyectos de granjas del INIREB e incluían en su enseñanza, además de los temas obligatorios de la secundaria abierta, temas agroecológicos y económicos de importancia local. Se incluían módulos sobre granjas integradas, producción diversificada, métodos agro-silvícolas tradicionales y tecnología moderna.
Este gran proyecto de investigación, educación y desarrollo llegó a su fin, en un momento realmente crítico en la historia de México, cuando hubo la gran caída del peso mexicano y el cambio de la presidencia de José López Portillo a Miguel de la Madrid. Los recortes de presupuestos a los centros de investigación fueron enormes.
El INIREB, por ser uno de los más grandes, sufrió grandes reducciones. La Secretaría de Programación y Presupuesto decidió eliminar los recursos destinados a los programas que se relacionaban con la extensión de productores agropecuarios del INIREB.
Se nos instruyó para cerrar totalmente el proyecto de micro créditos. Nos obligaron a devolver los recursos disponibles que no se habían utilizado de la Fundación Interamericana (y de otras instituciones filantrópicas). Se nos pidió cobrar los adeudos y cerrar todos los proyectos de desarrollo rural.
El argumento para esta medida fue que, según la Secretaría de Programación y Presupuesto, lo que el INIREB hacía en desarrollo rural duplicaba lo que hacían otras instituciones con más experiencia en este tema.
Esto fue un golpe muy fuerte tanto para el INIREB como para los campesinos. A partir de ese momento, declinó el entusiasmo del personal del Instituto. Esta declinación se aceleró por conflictos laborales relacionados con la disminución de los presupuestos, la salida (temporal o definitiva) de varios investigadores del INIREB, la clausura de los proyectos de desarrollo rural y eventualmente el cierre definitivo del Instituto.
_________
** Conjunto de los compuestos orgánicos presentes en la capa superficial del suelo, procedente de la descomposición de animales y vegetales.
|
|
Twittear |

